Domingo, 12 de abril de 2020, Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
«Pues hasta entonces no había entendido las escrituras: que Él había resucitado de entre los muertos».
Juan, 20, 1-9
Hoy es el día más importante y dichoso en la vida anual de todo cristiano. Ni la Navidad, ni el Viernes Santo ni ninguna de las festividades y conmemoraciones que celebramos a lo largo del año tienen tanta importancia como la que tiene este día. Porque es precisamente a través de la resurrección como El Señor permitió a sus discípulos entender el verdadero significado de Sus Palabras, animándolos a empezar así la labor apostólica que ha durado hasta nuestros días.
Podemos encontrar muchas y muy sabias reflexiones acerca de este momento y de las lecturas de estos días. Como sucede en cada párrafo y renglón del Antiguo y Nuevo Testamento, hay tantos detalles, tantas señales, tantos matices en los que poner nuestra atención… Personalmente, hoy quiero reflexionar sobre tres detalles concretos que hoy me han llamado la atención y me han dado mucho que pensar.

El primero de esos detalles es la losa que cubre la tumba de Jesús. Se trata de una gran piedra circular que al girarla sella la entrada al sepulcro. Es una piedra, por tanto, que para moverla hace falta la ayuda de varias personas. Una vez movida, la entrada queda clausurada, de forma definitiva.
«[…] un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima».
Mateo, 28, 1-2.
¡Cuántas veces nosotros mismos ponemos losas ante la tumba de Jesús!. Especialmente en nuestra sociedad, donde la muerte supone un insoportable tabú ante el que volvemos la vista con espanto y lo cubrimos con un silencio sepulcral, como si quisiéramos taparlo detrás de una pesada losa para, de este modo, negar su existencia. Tememos a la muerte; no queremos enfrentarnos a ella. Nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte como si fuera una maldición eterna sobre nuestra existencia.
Y precisamente al hacerlo, estamos negando la propia esencia de la Resurrección del Cristo. Jesús nos enseñó que la muerte terrena no es más que una estación de paso, una transición hacia nuestra vida eterna espiritual junto al Padre. Si realmente creemos en ello – y ser cristiano implica, por encima de todo, creer en este misterio – ¿por qué tememos tanto mirar a la cara a la muerte?
Para los vikingos, la muerte era el mayor de los honores. Quien moría con honor estaba invitado al Valhala, el eterno banquete que Odín ofrecía a los humanos que pasaban al otro lado. Esa debería ser la actitud de todos los cristianos. Si no lo hacemos, es probable que sea por alguna de las limitaciones humanas que nos atenazan.
Tal vez la losa exprese nuestras dudas e inseguridades hacia la resurrección; es posible que pretendamos que sea la piedra con la que queremos agarrarnos a nuestros bienes y posesiones terrenas, sabedores como somos que quedarán atrás, como nuestro cuerpo, cuando abandonemos este mundo; o es posible que nos agarremos con pavor a esa losa para aplazar en lo posible el momento del juicio final, temerosos a que nuestra vida no haya sido justa y juiciosa a los ojos de Dios.
El segundo de los detalles que me gustaría destacar de este día lo extraigo de la lectura de la Vigilia Pascual – la madre de todas las vigilias, en palabras de San Agustín -:
«ALEGRAOS. […] No temáis.»
Mateo, 28, 9-10
Jesús muere por todos nosotros para salvarnos del pecado y darnos discernimiento sobre Sus Enseñanzas. Lo primero que nos dice cuando vuelve de entre los muertos fue tranquilizarnos. Él nunca nos abandona. Permanece a nuestro lado, como hizo con los discípulos en Galilea, en Emaús o durante Pentecostés. Su muerte es un acto de amor hacia nosotros, sus hermanos pequeños ante Dios. Desde la diestra del Padre, se preocupa por nosotros y nos protege con su Misericordia y su Compasión.
Esto es algo que deberíamos tener hoy más presente que nunca. Incluso en los peores momentos de la historia de la humanidad, Dios está con nosotros. El holocausto de su hijo no fue en vano. Él nunca nos abandona ni nos da la espalda. Ciertamente, desconocemos sus planes divinos; están muy por encima de lo que podemos entender como simples humanos que somos. Pero forman parte de Su Obra, en toda su magnificencia. Que no los entendamos, no significa que no existan; simplemente significa lo pequeños e insignificantes que somos.
Hoy, Jesús se nos aparece ante Su Tumba, vencedor ante la muerte, para decirnos de nuevo, con la más amable de su sonrisa «No temáis». Aprendamos a escuchar sus palabras y ponernos en sus manos con total confianza y entrega.
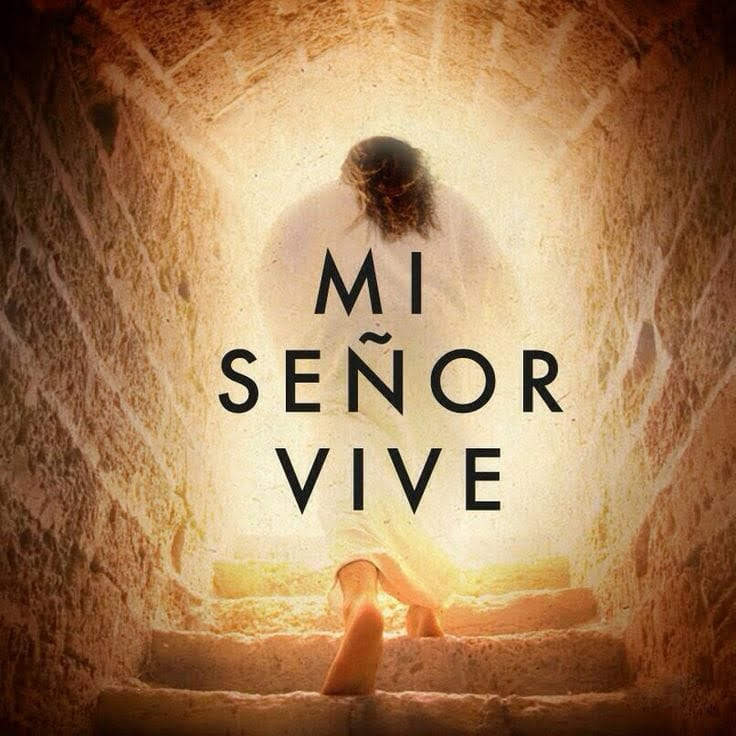
Y finalmente, me llama la atención la primera reacción de los apóstoles. Ante el anuncio de las mujeres, sólo dos de ellos reaccionan de inmediato:
Salieron Pedro y el otro discípulo (Juan) camino del sepulcro. Los dos corrían juntos»
Juan, 20, 4-5
Curiosamente, nos encontramos ante dos respuestas muy frecuentes en nosotros ante la Palabra de Jesús; el inmovilismo y las prisas.
La Palabra de Dios es una doctrina de acción. Ante ella, no podemos permanecer quietos. La misión que Dios nos indica nos obliga a salir detrás de Él, a movernos para acercarnos a los demás, para amar a nuestros hermanos, sean amigos o enemigos, para auxiliar a los necesitados, para socorrer a los enfermos, para consolar a los afligidos, para defender a los injuriados y, por encima de todo, para anunciar a todo el mundo Su Palabra. Requiere, por tanto, de nosotros, un compromiso activo y dinámico. Sentados en casa nunca nos haremos merecedores de ocupar un sitio a Su lado cuando llegue el momento de ser juzgados.
Pero las prisas tan poco son una solución; es más, son lo opuesto a lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué se encontraron Simón Pedro y Juan cuando llegaron frente al Sepulcro?. La Nada. Ellos creyeron en esa Nada, e hicieron bien. Pero, con toda seguridad, no era eso lo que esperaban encontrar. Ellos esperaban encontrarse de nuevo con El Maestro. Pero no fue así; ese encuentro no llegó hasta que Jesús consideró que había llegado el momento.
Solemos vivir deprisa y corriendo en todo momento. Nos hemos acostumbrado a tener todo lo que queremos inmediatamente, con solo hacer un clic. El mundo entero a nuestros pies. Pero, ya lo sabéis, el Reino de Jesús no es de este mundo. Y hasta el no se llega antes por mucho que queramos correr. Llega cuando Jesús considera que debe llegar, cuando nos hacemos merecedores de ello.
Recordemos su vida. No encontraréis ni un sólo párrafo en las Escrituras en el que nos hable de Jesús montando un caballo al galope. Más bien al contrario, recorría los caminos de Judea andando a pie. Se paraba en cada pueblo, en cada cruce, ante cualquiera que deseara hablar con Él o necesitara de su ayuda.
Así mismo, nosotros también debemos darle tiempo a Dios. Debemos hacer nuestro camino, sin prisas pero con perseverancia, seguros del camino que recorremos, disfrutando de cada viajero, de cada paisaje, de cada piedra del camino. Solo así podremos llegar un día, tal vez el que menos nos lo esperemos, a encontrarnos cara a cara con Él. Y ese día, seguro que recordaremos y entenderemos mejor que nunca el mensaje de Jesús ante el Sepulcro destapado: